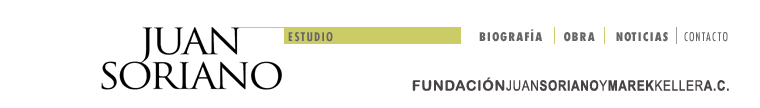 |

| TEXTOS |
JOSÉ MIGUÉL ULLÁN. ÓPTICA MORAL. La aves que llegaban a través de los aires Por ventanas rotas entraban y salían Con su rumor semejante al suspiro que damos De mucho demorarnos en lo que ya ha ocurrido. ROBERT FROST. En un loable impulso de concisión, nada al alcance de quien esto emboca, el escritor japonés Kakuzo Okakura, célebre a justo título por El libro del té, sostuvo con aplomo y delicadeza que, para acometer cualquier empresa humana, hay un montón de formas o artimañas harto diferenciadas entre sí, cosa innegable, pero que, en realidad, si no insistimos en ponernos chinches y le echamos, por contra, unas migajas de buena voluntad a la cosa, todas ellas pueden caber de sobra en un refugio u otro, según convenga, de los correspondientes a sólo dos ideas o actitudes básicas, las verdaderas madres fundadoras de todos los caprichos y matices restantes. Esto, referido al arte en general –que es la malicia encallecida con la que suele ser leído el tratado ceremonial del que hablamos-, no está mal como atajo aliviador, y máxime al abrirse en la cordialidad de un paisaje que imaginábamos a salvo de las anubarradas dicotomías de Occidente. Ahora bien, de lo que ahí se trata en cierta zona es de las muchas ramas o tendencias en el difícil arte del arreglo floral, Ikebana, recibidas por Okakura, en consonancia extrema con lo ya dicho, a un par de escuelas cimentales, de las que las demás serían (nadie se ofenda) meras variaciones, sucursales, pruritos, afluentes o florituras. La primera de esas escuelas es la idealista. Línea clásica, refinada de sencillez y sigilosamente alegórica. Porque Ikenobo su inspirado ideólogo, disponía de la naturaleza no en cuanto la veía de cerca, sino sólo después de fijarse largo y tendido en las sutiles y armoniosas normas con que había reflejado de antemano Kanno Tanuyu en sus pinturas. Reflejo, pues, de un ideal tenaz, claroscuro de orden y concierto sobre la naturaleza indomable. Erosión de espíritu en lo bruto. O, a modo de resumen de sobremesa, un engaño con gusto: ¡todo estaba en la forma de la idea!. Al lado, más que por el contrario, tenemos la segunda escuela: naturalista a ultranza. La naturaleza como modelo en exclusiva del artista, y la obsesión de éste por representarla tal cual o, a lo sumo, con leves toque personales de un sentido común tampoco exento de sensibilidad ante el oficio. O sea, otro engaño, pero de gusto más juicioso, menos enrevesado que el primero: sanote, popular, con los pies en la tierra noche y día. Pura estampa y vivo retrato, y a mucha honra, donde lo que interesa de verdad es que, ya a la primera hojeada, el oscilante alrededor (campestre en el ejemplo que seguimos a regular distancia) se nos haga quietud reconocible (y, “parece mentira” el parecido) en otra pare de papel o tela. De esa humilde fidelidad a lo modélico se derivaría su aptitud para convertirse en portento plástico, bien que en algunas ocasiones se muestre, aun sin desorbitarse, casi más agraciado que al natural. Lo curiosos de esa segunda escuela, simplificando al máximo para llegar a tiempo a no se sabe donde, es que la idea de lo artístico como reproducción contenida de lo más visible no les venía a sus adeptos por las buenas o por sí sola, suposición de corte lógico dentro de esa corriente cristalina, sino también a fuerza de contemplar con calma y firme arrobo los tentadores frutos de las escuelas pictóricas Ukiyo-e y Shijo. Con lo que volvemos a recordar que en esta vida no se logra saber jamás quién acaba imitando a quién (alguien se oculta), aunque todos tengamos la sospecha, interior y exterior, de que la imitación, al parecer apasionada por principio, fue la pionera en declararse arte y, al cabo de los siglos, la última en querer escarmentar. Sin irse, vuelve y vuelve. En cualquier caso, hete aquí que Kakuso Okakura, después de habernos seducido con esa reducción maravillosa del infinito al dos, y cuando ya dudábamos, entre otras cosas, sobre cual de los dos refugios iba a ofrecerle mejor servicio a nuestro muy voluble antojo, de repente se saca de la manga, sin inmutarse, con pericia de mango una insatisfacción absoluta. En efecto, declara que se niega en redondo a comulgar con la una y con la otra de esas dos maternales escuelas que hace un segundo apenas nos había descrito como las únicas representativas del conjunto floral. Entonces ¿al borde de qué exótico abismo abandona al hipócrita lector? Si hasta aquí hemos llegado con paciencia, no nos precipitemos ahora. (Toses brechtianas de Wang Lung.) En honor de la rectitud, no del verismo, ha llegado el momento de confesar que Okakura, antes de semejante revelación, ya había lanzado vagas señales de desasosiego al pormenorizar ciertas manías (adheridas a Cielo, Tierra y Hombre: hay lo que hay, y es ley) relativas al arte de arreglo floral: “Insistían aquellos maestros florales sobre la insoslayable importancia de relatar a la flor bajo sus tres aspectos diferentes: el formal, el semiformal y el informal. Para identificarlos, podríamos decir que el primero presenta la flor en traje de gala, el segundo en un tan elegante como cómodo vestido de tarde (arreglá pero informal” es expresión habitual en labios de la cantante española Martirio), mientras que en tercero se encarga de presentarla en el encantador deshabillé de andar por casa”. De todas formas, consigue concluir Okakura para no terminar siendo grosero con aquello que predomina (blanco o negro), allá se las arreglen los maestros florales con sus “fantasías artísticas”, idealistas o naturalistas, porque los únicos que conocen a fondo su intensidad del arte son los maestros de té: “El arte concebido según su objeto esencial y desarrollado en el terreno de la intimidad con la vida” a esa tercera escuela, que Kakuzo Okakura toma por suya al vuelo, lo llama natural. ¿En qué consiste? En salir buscar la flor (un decir)guiados por nuestro propio estado de ánimo (eso elige, altera o cumple un sueño). Procurando, de paso, que luego entone con la penumbra hospitalaria de ese rincón (¿otro decir?) en que nos refugiamos a diario. Ahí podrá ser símbolo apacible de la fragilidad de cada instante; pero, ante todo, presencia fiel y grata compañía de aquello que elegimos para recrearnos, para saberlo mejor. De puertas para adentro, no cerradas: es decir sin arruinar los ritmos materiales de las estaciones, aunque adensándolos o diluyéndolos cuando clavamos la mirada en ese azar tan anhelado que representa siempre el simple hecho de que algo se salve del barullo, se pierda un poco menos. Naturalidad. Y enseguida aparece de cuerpo entero, en su “esplendor ascético”, la pintura de Juan Soriano. Porque lo natural, escurridizo y todo, es la conducta que mejor le cuadra a su oscura razón de ser. Tiene a menudo ésta un trasfondo de delirio preclásico, de antes del idealismo y el naturalismo, cuando ya alguno aventuraba, sin obtener eco excesivo en lo que fue ocurriendo hasta hoy, que la moralidad hay que centrarla en el comportamiento voluntario. Y a eso vamos, pues haber hecho siempre cuanto le vino en gana es a la vez la primera noticia que se atreven a darnos estos cuadros acerca de un artista que, hablando solo de pintura desde cada uno de ellos, habla también de la actitud moral –carácter por encima de virtud- que los sostiene así, a su aire, al margen de cualquier tacticismo normativo, como exentos por propia voluntad de tener que dar cuentas a nadie. Y, sin embargo, nadie menos ecléctico que Juan Soriano. Empieza a hacer visible lo que no quiso hacer: que fue bastante: calcos al uso, tributos al “deber de la época”, rentable afianzamiento en una certidumbre consensuada que le había impedido ser él mismo con naturalidad y perseguir por libre lo mismo (pintar fuera de sí) con el mayor número posible de medios, tonalidades e intenciones. Pienso en Matisse, amante de teoremas. Y, sobre todo, en aquella naturalidad obstinada, que se mantuvo a flote, a contracorriente desde las pinceladas líquidas de sus primeros cuadros a los escuetos recortables del final de su vida. Para, como él subraya por escrito, hacer siempre l mismo. También Soriano tiene mucha más suerte en la metamorfosis que en los retoques. Es un pintor camaleónico (“desconcertante”, “no encasillable”, “raro”, “a trasmano”, “incatalogable”: piropos dedicados con igual frecuencia que impertinencia), dispuesto en cada estado a hacer lo mismo: identificarse con esa imagen que pugna por aparecer, por hacerse presente, provenga del pasado o anuncie el porvenir. Ni que decir tiene que la naturalidad adscrita de entrada a la pintura de Juan Soriano dio en cientos de transformaciones, menos en esa gran simpleza que se le presupone a lo natural: hace cualquier cosa ¡hala!, con la “espontaneidad” en marcada en lo aceptable por adelantado, menudo alivio! No, su naturalidad vive en el extravío, vive del extravío. De hecho, se encarna en unas obras que recrean ese extravío en la mirada del espectador. Frente a ellas, es cierto (¿por dónde andará ahora?), no se sabe muy bien que decir; ni tampoco muy mal, que sería otro tipo de consuelo. Toman por cause normal la movilidad de la pérdida y, en especial, la de la identidad. Estilete de la metamorfosis, donde todo tiene su ser en el ser todo posible: pasar de ser mujer a ser lechuza, luego yegua y, al cabo, arbusto o mármol. Probar. Con idéntica naturalidad, la propia de la acción voluntaria, probar a ser el mismo en todo, probarse a cada paso voluntario dentro de ese perpetuo extravío. ¿No es eso lo que desconcierta? Y quien no se resigna a quedarse del todo mudo, que tal vez fuera lo adecuado ante un arte que tiene a orgullo serlo, puede expresar alguna vez lo justo desde el completo desconcierto. Véase lo que escribe Ossip Mandelstam en el año 1933: “No he podido soportar a Matisse, pintor de lujo. Por el pigmento rojo de sus telas fluye un silbido de soda. Ignora la alegría de los frutos jugosos. Su poderoso pincel no sana a la vista, pero le comunica una fuerza de toro que inyecta los ojos de sangre.” Mandelstam no consigue ver la pintura de Matisse, “caro capricho de pachá” a sus ojos, pero si ve algo esencial en el momento de desconcertarse , por más que le produzca rechazo, insoportabilidad. (Yo creo que a Soriano le ha faltado un rumor critico complementario en su andadura, ése capaza de haber dejado testimonio de la continua turbación que por ahí anda y que nunca se atreve a decir eso que, pese a todo, ve.) Ya quedó apuntado más arriba que la naturalidad de Soriano no se apuesto jamás a depender de la ocurrencia espontánea. Qué es cosa que él le achaca, no siempre con razón –nadie es perfecto-, a gran parte del arte contemporáneo por desplante y por convicción, como Croce pensaba que la poesía italiana atacaba a Carducci. Él al hilo de un dibujo meticuloso, sensual y sabio, hace hincapié en la composición. Sabe que cada cosa reclama un lugar preciso, aunque sea para cuestionarlo al minuto. Sabe que cada persona retratada, como Poussin recalca, a la italiana, debe representar en el cuadro a un personaje que ha de tener el color “del tiempo que hace” en la estación pintada, Juan Soriano en un feliz sin tiempo que es su espacio mental mas transitado, lo mismo dialoga con un bajo relieve de un sarcófago romano que con un árbol de Monet, un desnudo de Tiziano o un arcángel de Rafael. Dialoga con los que tuvo cerca al comenzar: Julio Castellanos, Agustín Lazo, María Izquierdo o Tamayo. Dialoga con los que luego vieron en su determinación una salida: Lilia Carrillo, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Alberto Gironella o Manuel Felguérez. Dialoga sobre pintura. Pero lo que rumia, mientras tanto, parece una consigna moral de la antigua Grecia: “Promete poco y cumple mucho.” Y, en esencia, a la hora de la verdad, se centra en lo que quiere hacer más libre. Le echa un pulso. Porque, cuando todo empezaba a estar ahí, en su sitio, algo –un color, una sombra, un destello- en algo singular se lo desdice. Sin violentarlo, sin negarlo, pero reclamándole convivencia, determinación para transformarse, para dar fe pictórica de un armonioso extravío que, aunque el propio artista le asombre, solo tiene que ver con Juan Soriano. Con un artista que aplica como natural un pensamiento clásico: “La naturaleza nos ha hecho capaces de sentir todas las mudanzas de la fortuna: ya nos alegra, ya nos incita a la cólera, ya nos angustia.” Y que tiene, además, una reserva no menos clásica urdida por Simónides: “La apariencia hace violencia incuso a la verdad” (En repentina travesura, Soriano tacha “incluso”.) Y luego, antes, ahora mismo o al rato se pregunta, sin dejar de pintar, por qué una terraza turística de Saint- Tropez, un café de Tánger o una flores de Collioure no se anegan en lo pintoresco cuando se pintan de determinada manera. Puede, así mismo, preguntarse por qué Mario Sironi al mezclar arcaísmo, neoclasicismo, futurismo y realismo para plasmar lo urbano, alcanza una unidad que, sin embargo, a él le es ajena. Como uno mismo puede preguntarse por qué todos los bodegones pintados por Soriano les conviene e titulo de una obra de otro pintor, Filippo de Pisis, que no se le parece nada: Natura morta sacroprofana. O por qué estando inscrito de lleno en la sobria ebrietas de lo apolíneo e inmerso en sus sabidas paradojas (calma, moderación / delirio, terribilitá) no desemboca en la pintura metafísica. Irónico y certero, puede Soriano, en un relámpago, pulverizar todas las preguntas con otra que fue verso del divino Fernando Herrera “¡Cómo vivo, pues deseo?” Elijo algunas obras de juventud, casi al azar, y las contemplo con detenimiento: San Jerónimo, La Playa, Niña Muerta, Pareja Junto a un Río, Cuatro esquinitas tiene mi cama y El Jardín Misterioso. Todo se agita lentamente: disciplina, frescura, imitación y malicia, gravedad y deleite. Y la elección de Baudelaire, muy aprendida: “Aprender es contradecirse. Hay un grado de consecuencia que sólo está al alcance de la mentira.” O la de Heine, que, respetando todas las posibilidades que la naturaleza le brinda al artista, le pide a éste que se fije en esas otras que, al mismo tiempo, le serán reveladas solamente en su alma, “como lo simbólico innato de las ideas innatas.” Extraña forma de irrumpir. Hasta el punto de darle un vuelco a todas aquellas teorías dieciochescas sobre lo sublime y lo bello que tanto barajaron los neoclásicos y los románticos, con indudable provecho, a partir del famoso tratado de Edmund Burke. En él se aseguraba: “Cuando el objeto representado en la poesía o la pintura es tal que no desearíamos verle realmente, entonces estoy seguro que su poder se debe a la imitación, y no a una causa que obre en a cosa misma. (...) pero cuando el objeto de la pintura es tal que recorreríamos al verle si fuese verdadero, por raro que sea el sentimiento que produzca en nosotros, podemos contar con que el poder del poema o de la pintura se debe más a la naturaleza de la misma cosa que al mero efecto de la imitación o a que consideramos la habilidad del imitador, por excelente que sea.” Cómica receta, con todos los respetos, pues lo pintado por Juan Soriano se asienta con naturalidad en lo opuesto. Queremos verlo en pintura, en pintura verdadera y con su dosis de mentira, sin menester de salir corriendo a ver realmente el objeto. El objeto es ya mancha definitiva, no pretexto. Mancha merecedora de aquel soneto de Juan de Tassis, conde de Villamediana que para la pintura de Juan Soriano parece escrito: No solo admira que tu mano venza El ser de la materia con que admira, Sino que pueda el arte en la mentira A la misma verdad hacer vergüenza; Cuyo milagro a descubrir comienza En el valor con que las líneas tira, Paralelo capaz, con que la ira Del tiempo y del olvido se convenza. Tener cosa insensible entendimiento Hace donde el engaño persuadido Por verdad idolatre el fingimiento. ¡Oh milagro del arte, que ha podido, dando a una tabla voz y movimiento, dejar sin él en ella el sentimiento! Y está el momento excepcional en que se decide extremar lo pictórico. Tal decisión no viene porque sí, y claro que eso se nota a poco que miremos ciertos fondos de cuadros anteriores como Recreo de arcángeles (1943) y La negra de Alvarado (1944) o el oleaje de Rapto en Europa (1947). Ni se detiene luego para siempre, en contra de lo que parece, pues más tarde vendrán, por ejemplo, Mujer con tortuga (1967) y El cocodrilo (1978), pero mucho antes, a raíz de lo otro , la explosión que es la larga e intensa serie de Lupe Marín, revisitada (¿el título se inventa en ese instante?) aquel momento, lo otro, es cuando pinta Calavera, Apolo y las musas, La vuelta a Francia, Retrato de una filosofía, El pez luminoso, Ojo azul, Las calaveras, La villa de Diodemes, Viaje a Creta, El accidente... Eso, lo “abstracto”. Que no lo es, como su autor protesta a cada instante y en ocasiones con inmoderada fiereza, ya que, entre otros detalles , no solo son legibles sus títulos, sino que para nada se ocupa de la “desintegración real y virtual de la geometría”. Pero, a fin de entendernos a cambio de otro error de perspectiva, valga con lo de abstracto hasta donde haga falta. Que en ese caso, parada y fonda fue de un sinfín de visitas repentinas: la del diablo de la analogía (música: color) la de que un cuadro representa un cuadro, la de la orfandad de las formas, la de la diferencia entre el artista y la obra, la de dejarse poseer por la mancha... No les sacó teórico partido. Con otro soniquete que el del estilo, se dijo: “Ahí queda eso.” No el movimiento de Balla y su velocitá astracta (“rodar, rodar y rodar”), sino un dejar que el cromatismo se haga figura, tome cuerpo, dibuje con destellos reales más que con movimientos ilusorios y alcance esa textura (visión táctil) del musgo sorprendido por un rayo de sol. Un decir... al borde, el nuestro. Y espléndidos los cuadros de Soriano, muy difíciles de decir. O no: la real gana en zigzag. Y aunque en el sin tiempo no se le dé importancia a esas minucias, recuérdese que fueron pintados en la década de los cincuenta, cuando aquello era, por doquier y en pintura, lo que era a la espera del pop. Lupe Marín ni le sacó provecho. Había quedado majestuosa en aquel retrato de 1945, con el codo derecho apoyado sobre una mesa, pero erguida, distante, incluso ajena a lo que se trae entre manos (una medalla de oro, un ramillete) para llevarnos todo eso que impone, a una mirada que ni siquiera nos mira. Mirada propia de la gran pintura, que, sin hurtarse, mira lo que no está. ¡Tanta presencia –pliegue tras pliegue, rejilla tras rejilla, nube a nube- para tanta ausencia! Y esa boca que dice: “Si yo hablara...” Pasión centrada: no tocar más. Y en esto que Soriano veinte años más tarde, necesita volver, reincidir al revés, descentrar lo obtenido y hacer con esa obra paradigmática lo que es seguro que siempre e ha tentado acometer con cada una de las suyas: desmontarla y desdecirla, otorgarle la libertad y llevarla hasta las últimas consecuencias. ¿Una locura más? Con sus correspondencias publicas , no obstante, en la historia reciente del mismo gremio: Pablo Picasso, dale que dale a Las meninas. Y en la intimidad: “Lupe: no puedo dejar de decirte ya nada. Nada puede hacer que te oculte lo que por ti y para ti es en mí. Nada me puede contener, ni el temor de herirte: te hiero en mi, Lupe, yo sangro más que tú, yo sufro más, pero es necesario. Estoy poseído esta vez, nada mío puedo negar a lo que me posee; me posee el amor a ti. Me da una resolución que tu puedes mirar, una lucidez que puede sentir. Te toco, te veo, te toco y te veo en mí: yo soy de ti, fuera de ti no soy, déjame que me defienda de morirme.” Posesión amorosa, la de Jorge Cuesta. Obsesión de Picasso con Velásquez. La Aventura obsesiva, de auténtico poseso, que Juan Soriano aborda en esta serie tiene que ver sin duda con otras cosas, pero, por encima de todas, con su propia obra, condensada en aquel primer retrato que le hizo a Lupe Marín, retrato Cebo y retrato fermento de la remoción ulterior, su verdadera puesta en tela de juicio. A degüello y con ternura, hecha trizas. Todo el cielo del extravío. Con la naturalidad de quien se dice ante el vicio: “Esta es la última.” Y no. Hay una cerámica de 1962, de 19 cm. de altura, que es bulto y voluntad de reducirse a eso, a amasijo erecto, donde ya se aglomeran, en densa síntesis los innumerables y fértiles vaivenes de la gran aventura que supuso la serie dedicada a Lupe Marín. Ahí el primer retrato se arruga, se metamorfosea, se da por vencido: pasa de papier maché a papel de lija y se detiene en tierra concentrada. Ahora quedó atrapada Lupe Marín. No por un aire de familia común a todo el proceso, sino por el asombro que produce ese trozo de masa granulada donde, eso sí , perdura un porte, una altivez, una firmeza, una señora actitud: estar en otra parte: Quizás en la que Lupe Marín, desde el primer retrato, buscó con la mirada. ¿Suena un paréntesis? Vamos a ver. Muchas cerámicas antiguas de Juan Soriano diminutas y poderosas, crecieron con el tiempo para afincarse en los espacios públicos. Bien está. Pero alguna vez tendría que ser un cuadro el que diera el salto. Pienso en La muerte enjaulada (1983). Veo la plazoela y, en el centro, una gran jaula, cuyos barrotes espaciados van a dejar que entren y salgan los pájaros. Dentro, un árbol de verdad, que pueda florecer de amarillo, y un esqueleto, en pie, blanquísimo. Y, ya puestos, que pinten el basamento de azul, de un azul que se caiga de morado. ¿Un guiño a Carlos Pellicer? Creo que sí. Pero voy a sus libreo y, eso, precisamente eso, no lo encuentro. Corren entre mis dedos otros fragmentos azulados: “azul tenso”, “funde en otro s azules” o “cosas azules y eléctricas”, esto ultimo a propósito de Monet. Y, en buena hora, lo que menos buscaba: “Tanto su tiempo la tarde extiende, / que en dos azules/ uno despide y el otro vuelve.” Azules con Pellicer. Amarillos con Juan Ramón Jiménez: “Hubo rostros amarillos/ por la sombra del jardín.” Azules y amarillos de Juan Soriano. Saturaciones y evanescencias que se mudan en malvas, añiles y violetas o anaranjados, fundiéndose en abrazos de un verde incierto. Y el blanco y negro de sus dibujos: destreza y gracia, recién surgidas. Clásicos hasta decir basta. Y, cuando menos se lo esperan, puestos en solfa, ironizados, atacados de risa o llanto y sin perder jamás la compostura. Y, en otro tance, Soriano se destaca con dibujos de lubrica entereza, y es como si a Matisse no le hubiera importado hacer media hora de lo que Cocteau. A Soriano, extraordinario dibujante, lo que le importa sobremanera es la insistencia en el dibujo, observándolo en sus múltiples transformaciones, ver cual puede o no puede llegar a ser pintura o escultura, concederle a la línea la naturalidad que a si mismo se impuso como línea constante de conducta. Era un paréntesis, que a otro se asoma. A finales de los sesenta, el mismo día en que la conocí cuando vivía en el monte Jura, Marpia Zambrano no tardó en decirme: “Tienes que conocer a Juan Soriano.” Y, por la misma época, en Paris, al evocar aquél encuentro con la autora de Claros del Bosque, Octavio Paz me dijo: “Tienes que escribir sobre Juan Soriano.” Sigue sorprendiéndome después de treinta años, la coincidencia en el imperativo afectuoso para llegar a Juan Soriano. Pero ahora ya me sorprendo de otra manera: al ver que es de su obra donde se emana esa necesidad imperiosa de acompañamiento. Y en verdad que me ha acompañado y me acompaña. ¿A dónde? No se sabe. Nunca se sabe por donde anda Juan Soriano. Sin ir más lejos, leía yo ayer noche, y ya hacía tiempo, un libro de José Ortega y Gaster. Andando en compañía de Soriano, anoté por si acaso: “Cuando el médico, sorprendido de que Fontenelle cumpliese en plena salud sus cien años, le preguntará que sentía, el centenario respondió: ‘Rien, rien du tout... Seulement une certaine dificulté d´être…’ La vida, no solo a los cien años, sino siempre, consiste en difficulté d´être. Su modo de ser es formalmente difícil.” Y andando en compañía de Soriano, me acordé esta mañana de Fontenelle, pero citado por un pintor, Gustave Moreau, a propósito del suceso que el escritor contaba sobre un cristiano esposo que acababa de enviudar. En cuanto hubo enterrado a su mujer, grito en viudo: “¡Oh Dios, solo os pido una cosa! De mi desesperación, libradme: pero dejadme con mi dolor.” Se añade lo que es obvio: “Conmovedor y noble deseo, pero (ese hombre) exigía algo imposible.” Y, a reglón seguido, cuando todo parecía zanjado, aparece este paréntesis, el de verdad: “(¿por qué imposible? Raro, rarísimo, pero no imposible.)” Raro pero no imposible, un arte que destierre la desesperación, pero que se adueñe del dolor. Y, andando en compañía de Soriano, me quedo conmovido con otra breve nota del diario de ese pintor: “En cuanto me he subido, después de largos años, a un ómnibus, de dos caballos, me ha parecido estar dentro de una andadera de niño chico.” Hasta aquí, ya estábamos acostumbrados. Lo que ocurre es que agrega: “¡Qué lección para la óptica moral!” quiere decir lo que nadie ignora: que nada tiene existir hasta que no aparece otro punto de comparación. Pero yo entonces, que es hora, me reafirmo en el título que le había dado a éste extravío, me tranquilizo con la conciencia. Estaba escrito. Y sigo andando en compañía de Juan Soriano, gran pintor, mientras, de atardecida, algo – “cosas del otro mundo”- nos acerca con naturalidad a aquel propósito apalabrado por Rainer Maria Rilke; poesía en voz alta: No digamos ni mu de eso que ha sido. Ya, que sigue la luz, hecha camino, En el cielo que antaño contemplamos Con ojos de un ayer, como ellos, claro. Madrid, mayo, 2000. |
| |
|
|
|